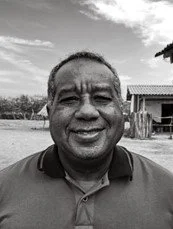La sed y el hambre siguen entre los wayuu
Por: Cesar Arismendi
En el norte árido de La Guajira, cuarenta y dos comunidades wayuu cubiertas por el ICBF fueron visitadas y consultadas por el equipo técnico de la Veeduría Ciudadana, con el objeto de realizar una verificación del grado de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017. Se pudo constatar que la promesa de garantizar el acceso al agua y a la alimentación y otros derechos sigue siendo un anhelo más que una realidad.
Los testimonios recogidos revelan que el tiempo ha pasado sin que las soluciones estructurales se materialicen. Las familias todavía dependen de jagüeyes contaminados, de carrotanques que llegan cuando pueden y de pozos que con frecuencia quedan inactivos. El agua, que debería ser el punto de partida para la vida digna, se mantiene como una incertidumbre diaria.
Las cifras son contundentes. En el 81% de las comunidades el agua no es salubre y solo el 36% de los sistemas existentes están en buen estado. En muchos hogares las mujeres y las niñas caminan hasta 5 kilómetros para conseguir unos cuantos litros que apenas alcanzan para cocinar. Bañarse o lavar la ropa es un lujo. El esfuerzo cotidiano para acceder al agua define una jornada entera y deja poco espacio para otras actividades, incluso la educación o el descanso.
El problema no se limita a la cantidad. La falta de mantenimiento, la ausencia de gestión comunitaria y la escasa articulación institucional han dejado infraestructuras abandonadas. En algunos lugares el pozo existe, pero la bomba no funciona o la energía solar no fue instalada. En otros, la comunidad no fue consultada y la solución no se adaptó a sus formas de organización. El resultado es una dependencia permanente de la asistencia y un sentimiento generalizado de abandono.
En materia de alimentación la situación no es más alentadora. Aunque la mayoría de las comunidades recibe algún tipo de ayuda del Estado a través del programa Pilotaje y del PAE, el 95% considera que los alimentos no son suficientes. La rutina de comer una o dos veces al día se ha vuelto común. En el mejor de los casos los productos llegan una vez al mes, y en lugares sin refrigeración esa frecuencia se convierte en un riesgo. Los alimentos se dañan y el hambre se prolonga.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sigue siendo un actor visible, pero su cobertura no resuelve las causas estructurales. La falta de agua para preparar los alimentos, los retrasos en los pagos del personal de apoyo y los productos en mal estado, son quejas recurrentes. Apenas el 29% de las comunidades tienen huertas y la mayoría no produce alimentos. Lo que llega como ayuda externa carece muchas veces de pertinencia cultural y no fortalece la autonomía alimentaria.
La salud tampoco escapa a la precariedad. Aunque el 76% de las comunidades recibió brigadas médicas, la frecuencia de atención es mínima y la continuidad inexistente. En más de la mitad de los casos solo hubo una visita en todo el año. El 43% de las comunidades reportaron muertes de niños por desnutrición y un 57% reconoció que los menores siguen enfermando por falta de alimentos y agua limpia. El modelo de atención se sostiene sobre esfuerzos hospitalarios aislados sin el acompañamiento real de las EPS.
Las vías son otra frontera que define la exclusión. El 60% de las comunidades aseguran que sus caminos no han sido mejorados. La arena, el polvo y los trayectos interminables hacen que llevar un carrotanque, un médico o un camión con alimentos sea casi imposible. Donde no hay vías no hay Estado y donde el Estado no llega los derechos se disuelven. La conectividad sigue siendo una deuda que impacta cada aspecto de la vida wayuu.
El sistema de información también deja vacíos. Más de un tercio de las comunidades no han sido registrada por el DANE, lo que significa que no existen oficialmente en las estadísticas nacionales. Sin datos no hay planificación posible y sin registro no hay presupuesto. La invisibilidad administrativa se convierte en una forma silenciosa de exclusión que perpetúa la emergencia humanitaria.
Pese a este panorama, en el territorio hay señales de resiliencia. El 76% de los líderes entrevistados conoce la Sentencia T-302 y muchos han participado en espacios de formación y control social. La apropiación del fallo y el diálogo entre autoridades tradicionales, mujeres y jóvenes son una muestra de que las comunidades no han renunciado a su derecho a ser escuchadas. Sin embargo, casi la mitad de ellas afirma que no se han ejecutado obras concretas relacionadas con el cumplimiento de la Sentencia.
Las obras que sí se han realizado —pozos, paneles solares, pequeños bancos de alimentos o mejoras en jagüeyes— aparecen dispersas y sin articulación. Las comunidades priorizan con claridad sus necesidades: agua segura, alimentos suficientes y vías transitables. Lo que piden no son promesas, sino soluciones duraderas que respeten su cultura y su forma de vida.
El desarrollo de la Sentencia T-302 avanza, pero lo hace con pasos lentos y desconectados. En la práctica, el derecho al agua y a la alimentación para los wayuu sigue condicionado por la distancia, la burocracia y la falta de coordinación estatal. Las 42 comunidades visitadas mostraron más resistencia que resultados, más esperanza que hechos. Cumplir la sentencia no es solo un asunto técnico, sino una deuda moral y política con un pueblo que continúa esperando que la justicia se transforme en agua, alimentos y dignidad.